Agustina Mai
amai@ellitoral.com
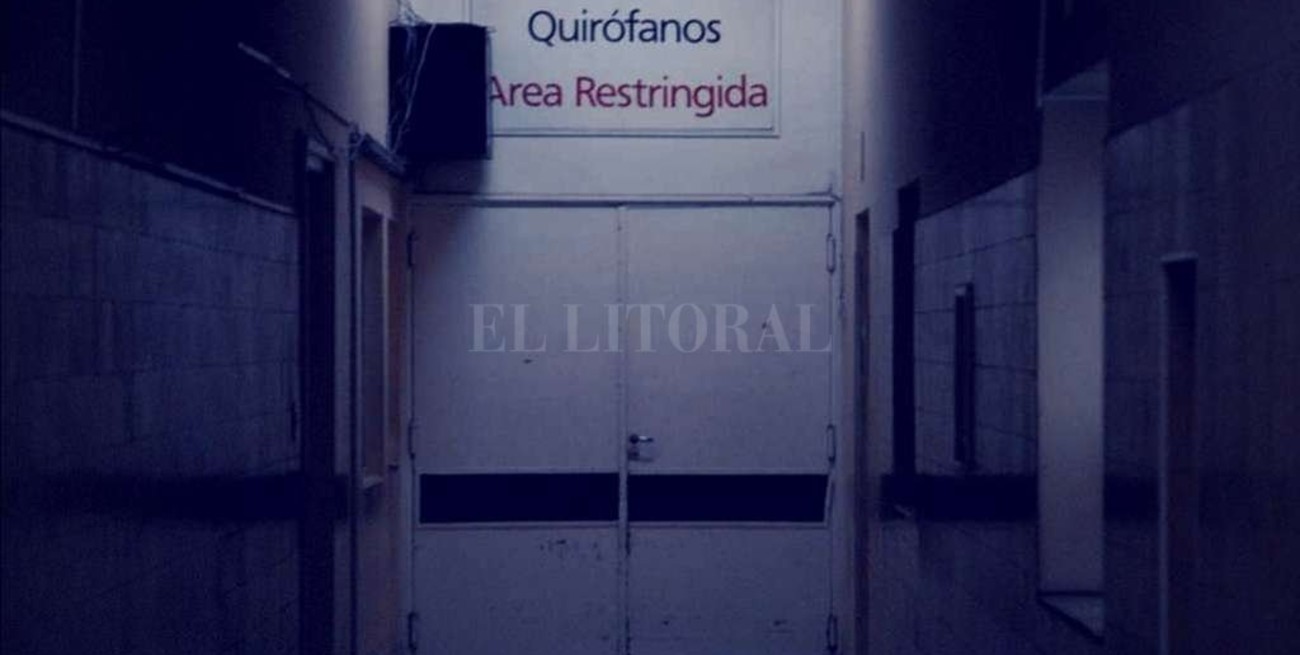
El miedo a que nos "desconecten", un mito que atenta contra la donación
Muerte cerebral no es lo mismo que estado vegetativo, aunque se los suele confundir. Todas las preguntas en torno a la muerte, los criterios médicos y los requisitos para ser donantes de órganos.
“Yo no soy donante porque tengo miedo de estar grave y que me desconecten para sacarme los órganos”. Éste debe ser uno de los principales mitos y temores en torno a la donación. Pero esto es imposible porque sólo puede considerarse como potencial donante de órganos a la persona con muerte encefálica, conocida como muerte cerebral.
Para entender en qué consiste hay que distinguirla de otros dos conceptos con los que se la asocia erróneamente: estado vegetativo y estado de coma.
La doctora Eugenia Chamorro -directora médica del Cudaio y jefa de la Unidad de Procuración y Transplante del hospital Cullen- y la psicopedagoga Natalia Piedrabuena -capacitadora del Cudaio-, responden 10 preguntas clave para desterrar algunos mitos en torno a la donación de órganos e informar correctamente.

1) ¿Quiénes pueden ser donantes de órganos? Sólo las personas fallecidas por muerte cerebral en una unidad de terapia intensiva.
2) ¿Qué es la muerte cerebral? Culturalmente, el corazón está asociado a la vida, pero en realidad lo que rige la vida de una persona es el cerebro porque allí se localizan centros vitales sin los cuales es imposible vivir, como la respiración, la regulación cardiocirculatoria, o funciones más complejas como el despertar o la conexión con estímulos externos e internos, indispensables para la vida.
La muerte encefálica -vulgarmente conocida como muerte cerebral- se produce por una lesión encéfalo-craneana severa e irreversible. El cerebro muere por falta de flujo sanguíneo (oxigenación), la respiración se detiene, el corazón deja de recibir oxígeno y, por lo tanto, deja de latir.
3) ¿Qué causas pueden provocar la muerte cerebral? Son muy pocas: las hemorragias cerebrales (por ejemplo por un accidente cerebrovascular hemorrágico o un aneurisma), los traumatismos de cráneo graves (por accidente en moto, caídas en altura, heridas de bala) y la hipoxia cerebral (asfixia por ahogamiento) por parada cardiovascular, es decir que mientras dura el paro cardíaco, el cerebro no recibe oxigenación y muere, más allá de que se logre que el corazón vuelva a moverse.
4) ¿Por qué pueden ser donantes sólo las personas con muerte cerebral internadas en terapia intensiva? Porque en la terapia intensiva, al paciente con muerte encefálica se lo “sostiene” artificialmente con respirador -para proveer al cuerpo de oxígeno- y con drogas para que el corazón siga moviéndose y cumpliendo su función de “bomba”, para llevar sangre a todos los órganos. De esta forma los órganos se mantienen viables, en condiciones de ser trasplantados, durante un plazo no mayor a las 48 hs.
5) ¿El sostén artificial es por protocolo? ¿Se aplica con todos los pacientes que fallecen por muerte cerebral? Una vez que se certifica la muerte cerebral, la ley 24.193 exige esperar seis horas de observación y volver a chequear todos los parámetros. En ese interín, se averigua si el fallecido había expresado en vida su voluntad de donar. Si no hay una manifestación por escrito, la ley lo considera un donante presunto y se le pregunta a la familia si esa persona alguna vez expresó su deseo de ser donante. Si es así, se mantiene el sostén artificial y se comienza con el operativo de donación.
6) ¿Cuánto tiempo tienen para extraer los órganos? Es una carrera a contrarreloj porque, por más sostén artificial que uno implemente, ese corazón en algún momento va a dejar de moverse y de irrigar sangre a los órganos.
7) ¿Cómo se constata la muerte cerebral? La certificación de muerte es realizada por profesionales de la salud. La ley 24.193, en su artículo 23, estipula los criterios de certificación de muerte a través de un protocolo de diagnóstico riguroso, realizado conjuntamente por dos médicos (uno de ellos neurólogo).
Según la ley, el fallecimiento se corrobora cuando se verifican todos estos signos, que deben volver a corroborarse -y persistir- seis horas más tarde:
- Ausencia irreversible de respuesta cerebral, con pérdida absoluta de conciencia.
- Ausencia de respiración espontánea.
- Ausencia de reflejos cefálicos (respuesta a la luz y al dolor) y constatación de pupilas fijas no reactivas.
- Inactividad encefálica corroborada por medios técnicos (a través de un electroencefalograma y doppler transcraneal).
8) ¿Qué diferencia hay entre la muerte cerebral y el estado vegetativo? La diferencia entre la vida y la muerte. La muerte cerebral es muerte. Por una lesión severa e irreversible, el flujo sanguíneo no llega al cerebro y éste muere. La persona está fallecida.
Por el contrario, en el estado vegetativo, la persona está viva. El estado vegetativo persistente se produce por lesiones severas del cerebro, que dañan parcialmente las estructuras neurológicas y producen falta de respuesta a estímulos externos o conexión con el medio. De todas formas, el paciente conserva las funciones respiratoria, cardiovascular y endócrina, algunos reflejos neurológicos y la actividad de la corteza cerebral, que se constata con el electroencefalograma. En este estado, la persona tiene comprometida sólo una parte del cerebro; hay una secuela neurológica grave, pero el paciente está vivo.
9) ¿Y en qué consiste el estado de coma? El estado de coma es la pérdida de la conciencia, pero el paciente está vivo porque tiene reflejos neurológicos y actividad eléctrica cerebral gracias a que el flujo sanguíneo continua.
10) ¿Puede una persona en estado vegetativo pasar a tener muerte cerebral? Generalmente, la persona en estado vegetativo muere por parada cardíaca, luego de permanecer un tiempo prolongado en ese estado hasta que su corazón deja de batir, de moverse.
La muerte cerebral suele darse al poco tiempo de estar internado, como consecuencia de una lesión cerebral extensa e irreversible.
El error de “esperar un milagro”
Es frecuente ver noticias referidas a personas con muerte cerebral -como consecuencia de un accidente de tránsito, heridas de balas, ACV hemorrágicos, etc.- y se dice: “se espera un milagro”, “se debate entre la vida y la muerte”, “lucha por su vida” o “se encuentra en gravísimo estado”.
Todas estas frases están equivocadas, ya que si a una persona se le certifica muerte cerebral (una vez corroborados todos los parámetros que la ley 24.193 establece), esa persona está fallecida y ya no le cabe ninguna esperanza de recuperación.
Muy distinto es cuando se habla de pacientes en estado vegetativo -como fue el caso de Gustavo Cerati-. Ahí sí la persona está con vida y se puede esperar el milagro de que “despierte”, aunque estos casos son poco probables.
Cuando el paciente permanece durante años en estado vegetativo persistente, se plantea el debate en torno a la muerte digna. Desde 2012, Argentina cuenta con la ley 26.742 que permite que los pacientes que “padecen una enfermedad irreversible, incurable o terminal o hayan sufrido lesiones que lo coloquen en igual situación” se nieguen a recibir cirugías, reanimación artificial y “medidas de soporte vital, cuando sean extraordinarias o desproporcionadas en relación a las perspectivas de mejoría”.












