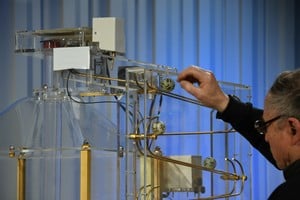Liderazgos como los de los Kirchner tienen serios problemas con las sucesiones. En su caso, lograron evitar ese inconveniente alternándose los dos en el poder. La muerte de Néstor puso punto final a esa estrategia inteligente y algo insólita. La señora fue reelecta, pero en 2015 debe dejar el poder. La cita es inexorable, salvo que se pueda reformar la Constitución y asegurar la reelección indefinida como en Santa Cruz. La intención de dar este paso existe, pero las condiciones políticas hasta el momento no son favorables.
La otra alternativa es Máximo. Los liderazgos personales suelen extenderse a la familia; el hijo, el hermano, el padre. En este caso, al hijo. ¿Realidad o fantasía? Tal como se presentan los hechos, parecería que lo que se impone es la fantasía. Máximo presidente suena tan desopilante como proclamar a Aníbal Fernández presidente de la Academia Argentina de Letras.
Las recientes declaraciones de Eugenio Zaffaroni acerca de las antipatías que despiertan en la sociedad las reformas constitucionales, han sido aleccionadoras, sobre todo por provenir del juez más kirchnerista de la Corte. Zaffaroni se opone a la reelección y diferencia el sentido de una reforma con sustento institucional de meras intenciones políticas personales, una diferenciación que pone los pelos de punta a los gobernantes que imaginan su perpetuación en el poder.
Puede que las palabras del juez sean una cortina de humo, una maniobra verbal para instalar la reforma a favor de un sistema parlamentario que impulsa en conferencias y escritos. Por ese camino, es factible que un primer ministro se sostenga en el poder muchos años, siempre y cuando tenga el respaldo de la mayoría parlamentaria.
Por lo que ha trascendido, esta iniciativa contaría con el apoyo de sectores de la oposición, pero quien se opondría a ella sería la señora. ¿Por qué? Porque un sistema parlamentario exige trabajar acuerdos con los bloques, es decir, hacer exactamente lo contrario de lo que la presidente viene haciendo desde que descubrió la política. El sistema parlamentario, además, incluye otros riesgos para las mentalidades cesaristas: una crisis -como la del campo en el 2008- provocaría su recambio.
Lo que diferencia a un presidente democrático de un líder cesarista, es su concepción acerca del poder. En un caso -y más allá de la intensidad del deseo de perdurar-, cumplido el mandato (o dos, si hubiera reelección), regresa a su casa. En el otro, empleará todos los recursos a mano para quedarse, sin que nadie ni nada puedan negarle ese derecho.
En política siempre es importante preguntarse cómo registra un político sus fuentes de legitimidad. El líder republicano supone que la legitimidad deriva del pueblo y que su poder nunca es absoluto. Uno o dos mandatos y después a la casa. Es lo que han hecho Cardoso y Lula en Brasil; Frei y Lagos en Chile; Sanguinetti y Vázquez en Uruguay; Clinton y Bush en EE.UU., Aznar y González en España, o Chirac y Sarkozy en Francia. Algunos retornan al llano resignados, o tristes, o enojados, pero todos retornan, porque esas son las reglas del juego que aceptaron.
Por el contrario, el líder cesarista invoca la legitimidad del pueblo como mito, como un mandato absoluto que se cristaliza en su persona de manera excluyente. Esta interpretación es tributaria de un tiempo en el que el poder era absoluto y estaba legitimado por Dios. Para ser justos históricamente, habría que decir que la visión cesarista del siglo XX es más rígida y absolutista que la de los reyes medievales. Y es así porque los reyes absolutos estaban condicionados por dos grandes poderes: la Iglesia y la nobleza. Castro, Chávez, Morales carecen de controles o hacen lo imposible para desactivarlos. Su objetivo es “vamos por todo”, como lo expresó de manera sombría y neurótica nuestra mandataria. El “vamos por todo” de Ella no es diferente de la consigna castrista:“El poder no se comparte ni se reparte” o la de Evo Morales, “Vinimos para quedarnos”. Los presidentes citados actúan en escenarios diferentes, pero comparten la concepción del poder. Si uno no avanza más que el otro no es porque no quiera, sino porque no lo dejan.
¿De dónde proviene la fuente de legitimidad de los líderes cesaristas? ¿Del pueblo, de Dios, de la necesidad histórica? Retóricamente se suele invocar al pueblo, pero no bien se presta atención, se observa que el concepto de pueblo, más que un dato objetivo de la realidad, es un mito. Se invoca al pueblo como objeto de poder pero no como sujeto de poder. El pueblo, en todos estos casos, sólo adquiere identidad a través del líder, que es quien lo intepreta, modela y le fija objetivos.
Es verdad que en el siglo veinte es muy difícil hacer creíble la idea de que la fuente de legitimidad es Dios, aunque de hecho se actúa como si lo fuera. En cualquier caso, lo que parece quedar claro es que estos liderazgos son autorreferenciales. Todo puede discutirse, incluso las interpretaciones de la legitimidad; pero lo que jamás se pone en tela de juicio es el carácter necesario, infalible e histórico del líder, caudillo, jefe o dictador.
Estos líderes consideran que una de las fuentes de legitimidad de su mandato es la unanimidad. La invocación a la unanimidad es también un mito, una idealización manipulada del poder. Quienes no se incluyen en esa unanimidad son vendepatrias, enemigos del pueblo, cipayos o gorilas. Fidel Castro, en Cuba, nunca convocó a elecciones no porque temiera perder, sino porque siempre supo que en mejor de los casos obtendría algo así como el setenta por ciento de los votos, una brillante elección para un demócrata, pero un fracaso para el líder cesarista ya que después resulta muy difícil descalificar como minoría de conspiradores al treinta por ciento del electorado.
En el caso de Venezuela, Bolivia, Ecuador o Nicaragua, a estos liderazgos no les ha quedado otra alternativa que validarse a través de comicios, pero lo que interesa destacar es que, más allá de las verbalizaciones democratistas la fuente real de legitimidad no es el pueblo sino el líder. Por ese camino, toda crítica es considerada una maniobra del enemigo.
Otra cosa que ha dicho Zaffaroni, es que en las sociedades modernas los ciudadanos se cansan de sus gobernantes eternos. Decir eso, es decirle a la señora que en algún momento deberá irse. Pero un líder cesarista no puede aceptar semejante conclusión. El pueblo los respeta y los ama. Creen con fe de fanáticos que el pueblo los venera y endiosa.
Fidel Castro podía darse el lujo de hablar siete u ocho horas seguidas, porque estaba convencido de que era un Dios hablando a los fieles. Nuestra señora habla todos los días, pues supone que su palabra es sagrada y los fieles necesitan escucharla para renovar su acto de fe. La engañifa al pueblo es evidente, pero es menos evidente la engañifa a ellos mismos.
Veamos sino. En 1950 podía entenderse la pasión de los humildes por Perón y Evita. Cincuenta o sesenta años después, esas pasiones han desaparecido. La multitud vota al presidente no porque sea Dios o el portador de una buena nueva, sino porque suponen que les conviene votarlo. La relación no es más mística, es utilitaria.
Como decía en su momento, en la Argentina está probado que el gobierno que les asegure a las clases medias créditos fáciles y fines de semana largos con vacaciones, y a las clases populares les brinde cuotas indispensables de asistencialismo, es un gobierno que disfrutará del apoyo del pueblo. El día que falten esos insumos, el apoyo se evaporará en el espacio.
No hay magia ni hechicería. Hay intereses. Los gobiernos manipulan, pero los votantes también manipulan. En este juego de toma y daca, hay lugar para muchas cosas, menos para vender pócimas mágicas o escribir cuentitos de hadas buenas y ogros malos.
Como puede apreciarse, las disquisiciones acerca del poder dejan lugar a una singular vuelta de tuerca. Los líderes carismáticos suponen que seducen al pueblo, y de alguna manera lo someten a una suerte de engañifa, cosa que ocurre efectivamente, aunque al mismo tiempo, este mundo desencantado y trivial, les enseña que ellos también son manipulados por un poder que dice amarlos, a tal punto que pueden irse al día siguiente -sin culpas ni remordimientos- al sector de otro político que les prometa más.
A quien no comparta estas afirmaciones les recuerdo que, sin ir más lejos, Menem se creía un líder carismático con la anuencia de una claque interesada en hacérselo creer. Hoy es un personaje casi anónimo, y si se lo recuerda es para maldecir su memoria o sus actos de gobierno. Otra vez se demuestra que, a la hora del poder, los dioses de ayer serán los despojos de mañana.
21:01
#TEMAS:
TENES QUE SABER

Sanjustino sacude el mercado y Almagro pierde a su emblema

Los juveniles que se vayan por la patria potestad no podrán ser convocados a la Selección Argentina

Intensa caída de granizo en Córdoba: la tormenta afecto a varias localidades y dejó autos destrozados en el aeropuerto

Trágico fin de año en Ecuador: un ataque a balazos en una fiesta familiar dejó seis muertos

De Rosario a Europa: los jugadores de la selección mostraron su Año Nuevo en redes