En el marco del Plan Estratégico de Salud Mental y en cumplimiento de la Ley Nacional 26.657, el Gobierno de la Provincia de Santa Fe reunió a la Comisión Provincial Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (Copisma).

Con eje en infancias y en prevención del suicidio, una comisión de salud mental reúne a todos los ministerios
El objetivo es hacer transversal una problemática que afecta la individualidad pero repercute en lo social. Los resabios de la pandemia y las nuevas formas de malestar social en un contexto de incertidumbre. El desafío de cambiar narcisismo por construcción colectiva.
El organismo, que tendrá reuniones mensuales e irá rotando por distintas sedes ministeriales, fue convocado por el secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, junto a la Ministra de Salud, Silvia Ciancio y la subsecretaría de Salud Mental, a cargo de Liliana Olguín.

Una mesa cooperativa y estratégica
Gonzalo Chiesa es secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional de la provincia y, en diálogo con El Litoral, explicó los ejes que se plantearon para la comisión. Pero también trazó un panorama sobre los resabios de la pandemia en el humor y la subjetividad social, y ratificó una consigna que atraviesa la gestión: la salida es colectiva.
- ¿Por que consideraron necesario crear una comisión de salud mental con participación de los ministerios?
- Entendemos que la salud mental, si bien es un tema de salud, se tiene que pensar como transversal, interministerial e intersectorial para tener un abordaje correcto.
Como segundo punto, si queremos ir hacia la plena implementación de la ley nacional y de nuestro plan provincial de Salud Mental, no podemos hacerlo solos, sino con otros actores institucionales del gobierno provincial y de los gobiernos locales.
Además, la implementación plena de los marcos normativos es lo que indica la ley nacional. En el país está conformada la Conisma que es la comisión nacional y plantea que las jurisdicciones puedan tener sus propios espacios.
Esta comisión tiene una dependencia en la Secretaría General de Gobierno a cargo de Juan Cruz Cándido, está presidida por la subsecretaría de Salud Mental y conformada por representantes de cada ministerio. Es una mesa cooperativa y estratégica, cuyo objetivo es construir acciones concretas que le lleguen al vecino de a pie.
- ¿En qué temas pusieron el foco?
- Definimos tres ejes importantes: una capacitación en torno el paradigma desde donde entendemos las cuestiones de salud mental que es el de los derechos humanos y, por supuesto, la salud.
En segundo lugar, las cuestiones de infancias y adolescencias que son una estrategia del Ministerio ligada al plan provincial de Salud Mental y de la provincia.
Y por otro lado, el programa provincial de prevención del suicidio; vamos a informar sobre una estrategia puntual en ese sentido. Nos encontramos con una resolución que daba cuenta de este programa y nos pareció importante generar acciones concretas.
- ¿Por qué se propusieron estos ejes, que seguramente dejaron a otros temas afuera? ¿Son los temas que observan con mayor preocupación?
- Las infancias, adolescencias y adultos mayores son una población vulnerable respecto de otra situación pero la lógica tiene que ser lo más transversal y abarcativa posible. Sin embargo, no se puede abarcar absolutamente todo. En función de lo que venimos viendo nos pareció interesante el abordaje de estos ejes, aunque el dinamismo de la mesa probablemente nos de lugar a otros temas. De hecho los ministerios se fueron "con tarea" para que propongan temas que sean de interés y que nosotros no hayamos podido pensar de antemano.

El impacto del contexto en la salud mental
- Más allá de que no se puede generalizar ni hacer un diagnóstico en una nota, ¿cuál es el humor social que observan en este momento?
- No podemos desconocer que en función de cómo cambian los contextos, la gente enferma o no, pero no solamente en salud mental. Si no estableciéramos un vínculo entre el contexto social y las condiciones de vida, estaríamos errando. Pero donde más estamos tratando de apuntar es a lo que puede aportar cada uno desde su lugar frente a una problemática social compleja. Cuanto más complejidad tenemos en la trama social, más tenemos que ver qué puede aportar cada uno desde su lugar individual y colectivo a una dificultad que es, también, colectiva.
En alguna charla anterior dije que "nadie se salva solo" y estoy cada vez más convencido de eso. Cada uno puede aportar algo desde su lugar. Entonces, pensar en lógicas interministeriales, intersectoriales, en los vínculos con los gobiernos locales da cuenta de un modo diferente de abordaje de la problemática social. No podemos seguir sosteniendo como única posibilidad terapéutica el consultorio individual. No lo vamos a desconocer ni a restar importancia, pero no podemos pensar con exclusividad en esos dispositivos. Tenemos que pensar la clínica ampliada, que implica el abordaje colectivo, intersectorial e interministerial. Hay que hacer un fuerte hincapié en lo colectivo para pensar cómo vamos a encarar los problemas que llegan a los efectores de salud, a las escuelas, a la vecinal.
- En la pandemia le poníamos nombre al malestar: la gente tenía miedo, incertidumbre y estaba aislada. ¿Cómo diferenciamos este momento de aquel y qué quedó de esa etapa cuando parecía que todos íbamos a salir mejor y más solidarios?
- Creo que todavía estamos recogiendo algunos efectos de la pandemia. La problemática subjetiva es de difícil construcción porque la subjetividad tiene un tiempo que no coincide con el cronológico. Hay algunos efectos que no se pueden observar en lo inmediato: por ejemplo, en un pos operatorio, si aparece fiebre y un poco de dolor, puede haber una infección. En una pos pandemia no es tan fácil de definir porque pasamos por muchas cosas en ese momento. El miedo, la representación de que el enfermo era un peligro, la expulsión hacia el enfermo y hacia el que curaba porque el personal de salud fue, primero, aplaudido y luego rechazado, y la gran pérdida que hubo de seres queridos y de un tiempo histórico. Hoy podemos reconocer el tiempo pre pandémico y el pos pandémico: todo aquello que marca un antes y un después hace, en algún punto, que se reconozca el pasado como algo relativamente perdido.
Todas estas cuestiones como el miedo y el otro entendido como un riesgo no se si las terminamos de tramitar. Creo que estamos en un proceso de tramitación de todo eso que se vivió con mucha angustia frente a un contexto que parecía intolerable y desconocido. Luego, con algunas aperturas y la posibilidad de resocializar, se fueron abriendo caminos y pudimos volver a confiar en las instituciones que al inicio de la pandemia estaban cerradas.
La incertidumbre de un contexto social complejo nos genera cosas parecidas. Hoy es difícil el contexto, hay un poder adquisitivo menor, una familia que no llega a fin de mes; hay preocupación y angustia. Y sumado a esto venimos de un tiempo complicado y las instituciones han perdido sentido en este último tiempo: la familia, la escuela, el hospital entraron en crisis y estamos en un proceso de reconstrucción.
Además, trazar algo diferente al narcisismo y la individualidad no es fácil. Por eso en la gestión se trata de pensar qué acciones colectivas nos pueden llevar a sobrellevar el malestar en la cultura. Freud decía que vivir con otros genera malestar; hay que pensar de qué forma ese malestar se lleva de la mejor manera posible con estrategias desde lo colectivo.


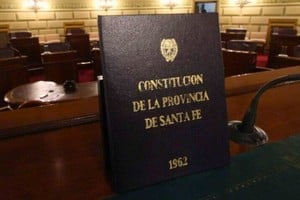











Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.