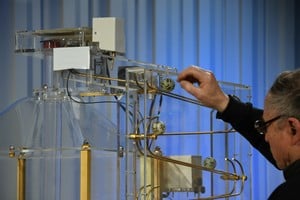Desde mucho antes de la llegada de los europeos, antes de los Chaná e incluso antes del tiempo de los hombres, el río que hoy conocemos como Carcarañá fue la ruta obligada entre la Montaña y la cuenca del Plata.
ESCENARIOS & SOCIEDAD
Cará Cará Aña, el río del carancho diablo
Un intento por rescatar del olvido la historia jamás contada del fuerte de Sancti Spiritu (novena parte).

Es que cuando no existían los transportes con ruedas, los caminos perdurables eran las márgenes. Es posible que hombres contemporáneos podrían referenciarse por los árboles, las montañas o algún accidente geográfico en particular, pero los ríos son y serán huellas eternas, o casi.
En nuestra historia, el río del "carancho diablo" (Cará Cará Aña) ocupa un rol especial. Unía tres mundos, el de las naciones ribereñas, el de las tribus nómadas de la Pampa ondulada y el de los antiguos, hombres de la Montaña.
En la montaña estaban ellos, los Comechingones (habitantes de las cuevas) que no eran cualquier pueblo. Eran los antiguos. Los únicos indios de cutis claro, barbados y portadores de puñales de hierro en el sur del continente. Los herederos de la generación de Viracocha, del Rey Blanco.
No había tiempo que perder.
Ni bien la expedición de Gaboto terminó de levantar el Fuerte de Sancti Spiritu, el Capitán General puso manos a la obra y dividió a sus hombres en tres grupos.
Los unos, más numerosos, volverían a los barcos y remontarían el Paraná en busca de otro río al norte que, según rumores, podía llegar por agua hasta la sierra del Plata.
Una escuadra y los civiles permanecerían en el Fuerte, terminando y cuidando la construcción. Y el tercer grupo de no más de una decena de hombres, marcharían al poniente siguiendo por tierra la huella del río Carcarañá.
Sebastián Gaboto, conduciría la expedición por el río; los capitanes de más confianza, Rifos y Hurtado, permanecerían al mando del Fuerte. El joven Capitán Francisco César se ofreció para lo más riesgoso, ingresar andando tierra adentro.
Es que el Capitán César se decía escritor y había embarcado con el único propósito de dejar registros de la magnánima aventura que emprendiera hace poco más de un año:
"Partimos al alba del lunes 5 de septiembre del año de nuestro señor 1527, ocho hombres de la dotación todos bien armados, el lengua Francisco del Puerto y dos gentes de la generación Chaná, uno de nombre Siripó hermano menor del cacique y otro de nombre Itañú, que dijo bien conocer el camino a la montaña.
Caminamos una primera jornada. La vegetación, exuberante y enmarañada de la zona ribereña fue quedando atrás y el relieve se transformó en planicie con leves ondulaciones, cubierta de un pastizal amarillento, repleto de pequeñas flores rojas y blancas.
Yo sólo sé de mares; quizás por eso este paisaje me trajo recuerdo de a bordo. El pastizal danzaba al ritmo de una brisa suave y racheada que se asemejaba a las olas del mar y el horizonte invitaba a imaginar el más allá.
A manera de islas surgían pequeños bosquecillos contorneados por árboles gigantescos y repletos de matorrales de muy distintos tonos de verde.
En nuestra marcha, siempre a paso ligero, la huella nos hizo atravesar varias de estas islas verdes. Al flanquear la línea de los altos árboles para ingresar en la tierra de la espesura, el espectáculo era tan asombroso y conmovedor, que hasta los nativos quedaban perplejos.
A menudo los doce que éramos frenábamos la marcha, tan sólo para contemplar.
Yo y la marinería, que veníamos del cielo de albatros y gaviotas, nunca imaginamos que existirían sobre esta tierra tal variedad de aves de colores, tamaños, formas y trinos. En bandadas de a miles levantaban vuelo de entre los árboles, cubriendo las ventanas de cielo que el follaje, tan exuberante, apenas permitía ver.
El colorido era tan impresionante que por un instante el cielo parecía una pintura de esas que adornan las catedrales de Cádiz y Sevilla.
Cuando ingresábamos al bosque, el sonido era ensordecedor mas, en la medida que nos íbamos alejando del lugar, poco a poco el coro iba dando lugar a los solistas que, de silbos más estridente, nos seguían hasta vernos desaparecer.
Pero no todo eran paletas de colores e inofensivos sonidos musicales, también surgían de entre los matorrales amenazantes gruñidos de ciertas especies de gatos, que, a decir de Siripó, había que evitar aun a costa de alargar el camino y salir de la huella principal.
Al salir de uno de esos bosquecillos, había caído la noche y la oscuridad, ante la falta de luz de luna, era absoluta.
Volvimos a orillas del río y frenamos la marcha. Siripó y el Lengua se encargaron de hacer fuego. El otro indio nos invitó con un gesto a asomarnos al Cará Cará Aña para beber agua fresca.
Comimos sabrosos pescados que flechó Itañú y dormimos. A causa de la oscuridad, el cansancio y la saciedad, nos descuidamos y eso nos podría haber costado vidas.
Un aterrador alarido, en coro, despertó al grupo al tiempo de la primera claridad del alba.
Yo y varios de los míos amagamos tomar las armas, pero Siripó grito algo que, pese a no saber el idioma, pudimos entender.
¡Todos inmóviles!
Estábamos rodeados por una grandísima partida de indios con lanzas y armas de bolas pesadas atadas a tiras de cueros que hacían girar en gesto amenazante.
Pese a la escena, no se mostraban severos; en pie de guerra ya podrían habernos liquidado antes de despertar. Más bien parecían sorprendidos.
Francisco, lengua, y los Timbúes con las manos a la vista se aproximaron a uno de ellos que, por la mirada del resto, parecía ser el cacique.
¡Sorprendente! Al llegar a su lado él lengua se abrazó con el cacique, y así quedaron un momento.
Algo inentendible se dijeron.