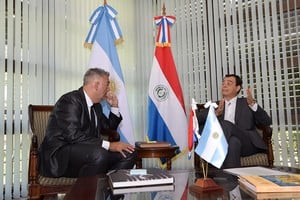Estanislao Giménez Corte

Una "esgrima intelectual" prolija y reiterada por demás

La inteligencia y la sensibilidad humanas han querido pensar la historia como una sucesión de acontecimientos causales y diversos que, según quien observe, tiene un rasgo preponderante, emergente. Para Carlyle, la historia universal es un libro a leer y desentrañar; para Marx y Engels es la continuación de la lucha de clases y la necesidad de intervención en ésta; para Borges, es la historia de la “diversa entonación de algunas metáforas”. Los amantes del discurso suelen (solemos) ver la historia como la fascinante concatenación de discusiones, debates e intervenciones que, al nombrar, describir o calificar las cosas (es decir, al nombrarlas), las “hacen”: la palabra, así, puede verse como un “impulso nervioso” que decide en parte el curso de las cosas.
Abundan los debates históricos en el espacio público, desde la plaza romana a los medios de comunicación electrónicos, fascinante fenómeno que, pese al avance de la técnica, en el fuero íntimo sigue siendo la interacción de dos o más personas a través del diálogo, “la mejor cosa que registra la historia de la humanidad”, como se escribió alguna vez. En el caso de ayer, fueron seis los oradores; este número es clave para entender el modo en que titulamos esta reseña. La mecánica empleada sacrifica lo medular de un debate el intercambio- en pos de la prolijidad. Esto se consigue al costo de que, en esencia, cada uno de los expositores dice su lección y calla. Así las cosas, el debate transcurrió por los caminos esperados, en que cada uno se empleó en desempeñar un rol asignado previamente.
* * *
Por retórica podemos entender, desde Aristóteles, un arte “de la elocuencia”, “de la persuasión” o del “bien hablar”. Schopenhauer, en su Dialéctica Erística, sostiene que “la discusión es un roce o colisión de dos cabezas (à) una esgrima intelectual para tener razón en las discusiones”. Aquí se observa una cuestión nuclear, que muy diversos autores han trabajado: la tensión existente, en todos los debates, entre la necesidad de ganar “a como dé lugar”, en oposición a la búsqueda de la verdad, si es que acaso ésta existe o si es posible al menos pensarla.
Pero la cuestión de la verdad, que puede aparecer aquí como una mención ingenua o cándida (¿qué es la verdad? ¿quién la puede conocer?) no refiere a la búsqueda de un imposible: quiere decir ¿qué cosas puede estar dispuesto a hacer el orador para imponerse en el debate?.
Los debates contemporáneos televisados -cronometrados, guionados, ensayados- por supuesto que carecen de la espontaneidad de otros y, ceñidos a un corset de dudosa dinámica, se presentan en instancias diversas como una sucesión de obviedades y lugares comunes. La afectación y el guión que cada uno ejecuta no pueden impedir, aunque sea en mínimas dosis, que ocasionalmente aflore lo que el orador “es”, para bien o para mal de su campaña. En esos pasajes es donde pueden definirse las cosas, en los momentos en que el “coucheo” y la sonrisa de publicidad ceden y algo no previsto, o no calculado, o no ensayado, sucede. Hubo muy poco de eso.
La cantidad de componentes lingüísticos y paralingüísticos puestos en juego en un debate gestualidad, iluminación, tono de la voz, etc- hacen que tarde o temprano “se vea” la persona en una cierta totalidad. Podría decirse, con esto, que importan menos los asesores y los guiones que lo que el sujeto profundamente es y comunica, a favor o contra sus intenciones. Si es una persona con formación e interés en la materia, eso se traslada a la pantalla fatalmente; si no lo es, también. El buen orador, pese a todas las trapisondas, celadas y “estratagemas” que puedan arrojarle, va a ser mejor que su rival porque “desde antes” es mejor.
* * *
El primer debate presidencial de las elecciones 2019 transcurrió sin mayores sobresaltos, sin sorpresas, y con pocas cosas a rescatar. Diríase que cada uno de los candidatos Macri, Fernández, Lavagna, Espert, Gómez Centurión y Del Caño- cumplieron prolijamente un rol construido por sus asesores y por lo que supuestamente se espera de ellos.
Como es evidente, Macri no es un gran orador. Es un hombre con problemas en la dicción fonética y en la elaboración de un discurso argumentativo. Puede decirse que su naturaleza vacilante ha sido trabaja hasta la extenuación por su equipo de asesores, que llegaron a la conclusión de que convenía reducir sus intervenciones a frases cortas de supuesta pregnancia e impacto, un tono de libro de autoayuda basado en vaguedades, que construye un futuro auspicioso sólo sostenido por una suerte de fe laica. La tensión hacia el futuro, como la promesa de la tierra prometida a la que nunca se llega, ha sido funcional a sus intereses políticos durante mucho tiempo. Ayer, sin embargo, se lo observó correcto en sus intervenciones y hasta cómodo en un papel que tiene incorporado.
Una diferencia vista en el debate de ayer es que, más allá de las valoraciones personales, Alberto Fernández es un abogado y profesor universitario. Eso supone una ventaja comparativa notable en el aspecto específico del manejo de las instancias y del modo en que una persona organiza su pensamiento “en” el discurso. Fernández, más hábil y experimentado en esas lides, carga sin embargo con una sombra: la remanida cuestión sobre quién tendrá el poder en un eventual gobierno suyo. Macri, por su lado, arrastra su propio gobierno. En el debate dentro del debate, como en el cuadro dentro de un cuadro de una obra teatral, dio la sensación de que Fernández fue más categórico y agresivo que Macri, que carga con el estigma de la escuela “Durán Barba”: no agredir, no responder agresiones, no afirmar, no negar, (casi) no decir. A Lavagna se lo notó quizás un poco fuera de tiempo y espacio, como si el formato de intervenciones cortas sobre temas específicos conspirara en su contra, un profesional con dilatada formación académica que no terminó de entrar en clima. Espert estuvo correcto en la difusión de una serie de ideas de ascendencia creciente en los últimos años. Gómez Centurión y Del Caño, desde las antípodas ideológicas, hablaron a sus seguidores con falencias en el tiempo utilizado y/o salidas desopilantes, como cuando este último pidió un minuto de silencio por los muertos en Ecuador.
* * *
Los debates probablemente no cambien la convicción de los votantes ni decidan una elección, salvo algún caso escandaloso a favor o en contra de alguien; puede decirse, como sostienen algunos teóricos, que la propaganda política en general y los debates en particular “refuerzan una opinión preexistente”: el que vota a Macri filtra sus observaciones y encontrará en el debate aspectos que fortalezcan su convicción. Lo mismo en el caso de los otros candidatos. Esto nos llevaría a una instancia de suma cero. Pero podemos incorporar un pequeño desvío a lo dicho: aunque el debate no mueva “el amperímetro”, desnuda el yo profundo de una persona. El tono, la gestualidad, los lapsus (diría Freud, donde ocurre la verdad, los olvidos, las lagunas, el tiempo restante, etc) muestran a una persona más que a un candidato. Detrás de toda la cáscara de asesores y estrategas supuestos el que está frente a las terribles luces de la televisión es la persona que es. La emergencia del yo a la superficie, si sucede, derriba la cáscara del candidato y puede, emocional o racionalmente, tocar a una persona. Pero alguien podría decirme, con razón, que no necesariamente un buen orador es un buen gobernante.
Barthes describe un “teatro de la expresión”, una “exteriorización corporal” del discurso que vincula “la actio oratoria a la praxis teatral”. Susan Sontag refiere a la “lógica militar” que se encuentra en el debate público: con el ataque y la defensa como estrategias centrales. Ambas cosas faltaron ayer: como una obra de final abierto en que los protagonistas no se presentan al último acto. A veces, efectivamente, la forma es el fondo. Habrá que pensar en nuevas instancias para el debate sobre la res pública que todos nos merecemos.