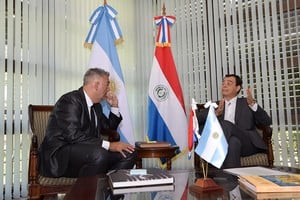Casi en términos de eficiencia y hasta de rentabilidad, tras el debate muchas voces -muchas pantallas- se preguntaron si sirvió el debate, si fue útil, al solo efecto de negarlo. En política las preguntas suelen ser retóricas. Se las formula para reforzar la respuesta.

No tiene que ser útil
Las exposiciones sobre la forma, sobre la mecánica acordada, sobre minutos y segundos, libran al expositor de su pronunciamiento. Es común el temor a decir quién ganó, quién perdió, qué gustó y qué no. Y lo más cómodo es quejarse del debate mismo.
Es verdad que la televisión impone sus reglas. Y que desempeños más aptos para sus normas de oro: imitación y banalización ante cualquier ruptura, crea candidatos. Pero de ese medio se cuelgan otros, hasta las redes que vienen a quitarle encendido. ¿No puede haber debates de candidatos presidenciales radiales, que solo cuenten con la seducción de la voz y el silencio, o por escrito y que duren varios días -varios diarios- con la chance de la distancia y la reflexión entre los textos? Está claro que no, los votos no están ahí.
En los límites de lo posible, finalmente la democracia argentina vivió su primer debate. Y para que ocurra, para permitir que estuvieran todos los candidatos debió ser obligatorio, como ocurre con casi todos los actos para la representación política del pueblo, a partir de la Ley Sáenz Peña.
El debate no debe servir, ni ser útil. Simplemente se debe hacer.