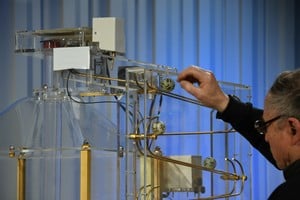Escribir relatos históricos es como nadar en un río, con márgenes lejanos pero existentes. Es el camino intermedio entre la pura ficción literaria y la crónica periodística; en el primero, el escritor nada en aguas abiertas de un vasto océano; en el periodismo lo hace en una piscina, entre limitados andariveles.
ESCENARIOS & SOCIEDAD
El cocinero y su isla
Un intento por rescatar del olvido la historia jamás contada del fuerte de Sancti Spiritu (cuarta parte).

Las estadísticas confirman que mucha más gente muere nadando en ríos que en piscinas y mares pero, aún así y pese al riesgo concreto de terminar sucumbiendo, cada vez son más los que eligen zambullirse en las aguas dulces y naturales. Nadar en la fascinante historia de la humanidad.
La isla Martín García, sin duda, es otro lugar predestinado. Ignorado también por la historia de los hombres de este tiempo.
A diferencia de las demás islas del Río de la Plata, tiene suelo pétreo perteneciente al macizo brasileño. El relato oficial dice que fue descubierta por Juan Díaz de Solís en 1516 y debe su nombre al cocinero de su malograda expedición, Martín García, que falleció a bordo frente a sus costas.
Lo cierto es que desde muchos siglos antes fue refugio de los guaraníes. Sí, cabe reconocer que fue el primer lugar del actual territorio argentino donde desembarcaron europeos.
Lo hicieron para sepultar al cocinero.
En los tiempos de la colonia, fue disputada por España y Portugal, debido a la clave posición que se le atribuía, por estar en medio del cauce principal del Río de la Plata.
De no haber sido por la codicia de Gaboto este hubiese sido el lugar indicado, por lo inexpugnable y estratégico, para asentar la primera población europea en estas tierras.
La expedición de Sebastián Cabot (Gaboto) llegó a la playada de la costa sudeste a fines de marzo de 1527.
Una vez que las cuatro naves terminaron de anclar a media legua de la orilla, el Piloto Mayor Gaboto ordenó abrir fuego a discreción hacia el interior de la Isla.
¡Inexplicable! Al menos en un principio.
El estruendo demoledor recibió una respuesta en forma de metáfora desde la apretada espesura.
Miles de enormes aves blancas, negras y rosadas se alzaron batiendo sus alas, mientras acomodaban bajo el vientre sus largas patas rústicas. Al mismo tiempo una descomunal bandada de patos con pintas multicolores en sus cuellos mezclados con otros de un brillante tono ocre chapotearon alborotados en el agua al levantar vuelo. A manera de comitiva rezagada, un hervidero de papagayos y otros tantos loros similares de fulgurantes colores verdes, rojos y amarillos buscaron altura, casi en vertical, desde las copas de los sauces.
El cielo del Plata se ensombreció y una densa columna de humo surgió desde la enramada. A la distancia, los vigías de los pueblos Charrúas y Guaraníes saltaron desde los árboles y corrieron al encuentro de los ancianos de cada aldea.
Todos parlamentaron sobre una extraña tempestad, pero sólo los más sabios se animaron a dimensionar la magnitud de la tormenta que se avecinaba.
Comenzaba una tormenta apocalíptica, vislumbrada por pocos pero presagiada desde tiempos ancestrales.
Una tormenta de levante que acabaría definitivamente con el mundo magnánimo, con la vida natural, con la tierra de la libertad.
Para no intranquilizar a la tripulación, siempre expectante, entre gestos y medias palabras los capitanes disimularon; ellos también se sorprendieron por esta nueva tropelía del comandante.
Quizás solo Hurtado sospechó el motivo. Él había estado con Gaboto en el puerto de Pernambuco cuando decidió cambiar el destino de la expedición e ir a la caza del Imperio del Rey Blanco.
Muchos años después, Sebastián Gaboto, Piloto Mayor de la Corona Hispánica, escribió en sus memorias que se detuvo en la Isla de piedra del medio cauce del Mar Dulce (hoy Río de la Plata), en busca de "la llave".
La llave que abriría la puerta de ingreso al imperio Inca.
Recién al otro día, se ordenó el desembarco.
Tres chinchorros con ocho hombres cada uno armados con arcabuces, trabucos, lanzas y espadas hicieron tierra. Buscaban algo concreto, algo que sólo el Capitán al mando de la incursión, conocía de boca del comandante. Con el estruendo se interpretaría el mensaje.
¡Habían llegado!
Para el Capitán Hurtado era aquella la primera incursión en la nueva tierra y estaba asustado, el corazón desbocado y la palabra, temblorosa, lo delataba.
Es que no podía quitarse de la mente la última batalla contra el moro en la península y el relato de los náufragos de Solís en Pernambuco sobre el canibalismo brutal de esta gente.
-¿Qué buscamos capitán? Le preguntó el contramaestre.
-Cuando lo vean se darán cuenta. Respondió intentando sonar convencido y no delatar su voz inestable.
A poco de andar los extranjeros arribaron a un poblado. Sólo los hombres se dejaban ver, parados en medio círculo con lanzas de caña en sus manos.
Desde dentro de una de las chozas rompió en llanto un niño. Una mano adulta tapó su boca con cariñosa rigidez.
Los invasores avanzaron en formación.
De la espesura salió al cruce un hombre joven, cubierto con un taparrabos de cuero que llegaba, en tiras, hasta las rodillas. Su cuerpo se mostraba cruzado con marcas de colores y cicatrices. Algo lo delataba, no era igual que el resto.
Su rostro.
Su rostro era distinto, tenía barba. Una tupida barba negra.
-¡Me buscan a mí! Afirmó con castellana voz ronca.
-¿Eres Francisco? Preguntó el Capitán Hurtado. Venimos a rescatarte.
- Llegan tarde, diez años tarde.
Francisco del Puerto se entregó pacíficamente, no por convencimiento sino para evitar daños a su gente y abordó la Santa María de la Concepción sin alegría de rescatado. Con preocupación de resignado.
El comandante Gaboto sonrió desde la cubierta de mando, pensó que había hallado la llave del imperio.
El tiempo se encargaría de contrariarlo.