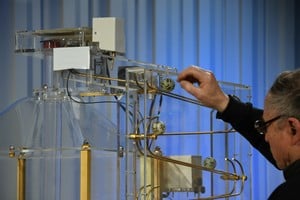Tengo una teoría: Sebastián Pachoud, en sus incansables fotos nocturnas, busca a alguien, aunque ni él sabe bien a quién. Lo hace de noche por dos motivos: porque de día podrían descubrirlo (se trata del tan famoso como perverso pudor del fotógrafo, que se oculta él mismo para que el mundo no lo haga) y porque de noche, además de confundirse con las tinieblas, queda a salvo de encontrar lo que busca, por lo reducido de la visibilidad. No parece que el perseguido se esconda: si fuera así, no pasaría por debajo de la luz que espera tendida, como una trampa, y al contacto de la cual se termina de componer la escena. Se diría más bien que es al revés, que aquello que Sebastián busca -aquel a quien persigue- hace peligrar la foto. Es necesario el perseguido porque sin él no habría escena sino un mero paisaje, del cual, como provincianos, estamos hartos. Y sin embargo, Sebastián odia a este personaje, desde que, entre tantos invitados a las sucesivas fotos, se corre el riesgo de encontrar al indicado y con él a la foto definitiva. Al problema del personaje se le agrega otro, el de la cámara, que condena la foto a un desacuerdo. Como los otros -pero en su caso de modo patente, porque las pruebas están de inmediato a la vista-, el de la fotografía es el arte de la distancia irreconciliable entre el proyecto y su resultado. Esto es así porque, aun cuando se conozca con precisión el instrumento, nunca se sabe con certeza cómo "mira" la cámara. La del fotógrafo, entonces, es la mirada provisoria tras la mirada definitiva, que está siempre por descubrirse. De modo que aún el júbilo de la foto lograda depende del azar de la ocasión. Incluso la foto lograda puede concebirse como fracaso, con su inequívoco regusto a casualidad. Y bien, al sacar cada vez la misma foto, Sebastián se revela frente a ambas cosas. En primer lugar, frente al mal necesario de la escena, el personaje, que acá debe ser aplanado, vaciado de rostro, con el propósito de preservar la foto de toda singularidad, de toda irrepetibilidad. En segundo lugar, frente a la cámara, traidora de la mirada. ¿Cómo lo hace, cómo se revela Sebastián? Extenuando ambas cosas hasta desdibujar sus coordenadas, sus límites. Así, mediante la repetición, la obra se planta frente al arte que intentaba tabicarla (de hecho, sólo cuando se revela frente al arte anterior, la repetición se convierte en obra).Sebastián no quiere ser un fotógrafo. Al menos no le interesa serlo en el sentido artístico de esta palabra, como aquel que persigue una diferencia, todo lo cual, además, suelta un agrio tufo a dominación. Si ser un artista, parece decirnos Sebastián, supone el cansancio de sostener un discurso sobre el arte, encima uno verdadero, entonces no cuenten conmigo. Esa excepcionalidad amenazaría desde afuera la posibilidad de seguir haciendo, porque toda idea de fotógrafo-artista supone la fatalidad de ir hacia una sola, la foto final. Y yo lo que quiero (o sea: lo que quiere él, Sebastián) es seguir haciendo fotos hasta que la clase de fotos que hago sean capaces de desprenderse de mí: hasta que se hagan solas. Así cobraría relevancia por fin lo importante: no la foto, sino el hacer. De esa manera Sebastián hace algo superior, más importante, que volverse él mismo un artista. Al repetir la misma foto, Sebastián borra las diferencias entre el arte de la fotografía y su mera técnica, es decir, su más crasa reproducción, la de gatillar y sacarlas, para poner todo del lado del hacer, de donde quizá nunca debió salir. ¿O acaso cuando éramos niños no jugábamos, no para diferenciarnos, sino para jugar el juego, para seguir jugando?
Mirá también
Mirá también
"Noctámbulo", de Sebastián Pachoud
No parece que el perseguido se esconda: si fuera así, no pasaría por debajo de la luz que espera tendida, como una trampa, y al contacto de la cual se termina de componer la escena. Se diría más bien que es al revés, que aquello que Sebastián busca -aquel a quien persigue- hace peligrar la foto. Es necesario el perseguido porque sin él no habría escena sino un mero paisaje, del cual, como provincianos, estamos hartos. Y sin embargo, Sebastián odia a este personaje, desde que, entre tantos invitados a las sucesivas fotos, se corre el riesgo de encontrar al indicado y con él a la foto definitiva.
Al problema del personaje se le agrega otro, el de la cámara, que condena la foto a un desacuerdo. Como los otros -pero en su caso de modo patente, porque las pruebas están de inmediato a la vista-, el de la fotografía es el arte de la distancia irreconciliable entre el proyecto y su resultado. Esto es así porque, aun cuando se conozca con precisión el instrumento, nunca se sabe con certeza cómo "mira" la cámara. La del fotógrafo, entonces, es la mirada provisoria tras la mirada definitiva, que está siempre por descubrirse. De modo que aún el júbilo de la foto lograda depende del azar de la ocasión. Incluso la foto lograda puede concebirse como fracaso, con su inequívoco regusto a casualidad.
Y bien, al sacar cada vez la misma foto, Sebastián se revela frente a ambas cosas. En primer lugar, frente al mal necesario de la escena, el personaje, que acá debe ser aplanado, vaciado de rostro, con el propósito de preservar la foto de toda singularidad, de toda irrepetibilidad. En segundo lugar, frente a la cámara, traidora de la mirada. ¿Cómo lo hace, cómo se revela Sebastián? Extenuando ambas cosas hasta desdibujar sus coordenadas, sus límites. Así, mediante la repetición, la obra se planta frente al arte que intentaba tabicarla (de hecho, sólo cuando se revela frente al arte anterior, la repetición se convierte en obra).
Sebastián no quiere ser un fotógrafo. Al menos no le interesa serlo en el sentido artístico de esta palabra, como aquel que persigue una diferencia, todo lo cual, además, suelta un agrio tufo a dominación. Si ser un artista, parece decirnos Sebastián, supone el cansancio de sostener un discurso sobre el arte, encima uno verdadero, entonces no cuenten conmigo. Esa excepcionalidad amenazaría desde afuera la posibilidad de seguir haciendo, porque toda idea de fotógrafo-artista supone la fatalidad de ir hacia una sola, la foto final. Y yo lo que quiero (o sea: lo que quiere él, Sebastián) es seguir haciendo fotos hasta que la clase de fotos que hago sean capaces de desprenderse de mí: hasta que se hagan solas. Así cobraría relevancia por fin lo importante: no la foto, sino el hacer.
De esa manera Sebastián hace algo superior, más importante, que volverse él mismo un artista. Al repetir la misma foto, Sebastián borra las diferencias entre el arte de la fotografía y su mera técnica, es decir, su más crasa reproducción, la de gatillar y sacarlas, para poner todo del lado del hacer, de donde quizá nunca debió salir. ¿O acaso cuando éramos niños no jugábamos, no para diferenciarnos, sino para jugar el juego, para seguir jugando?